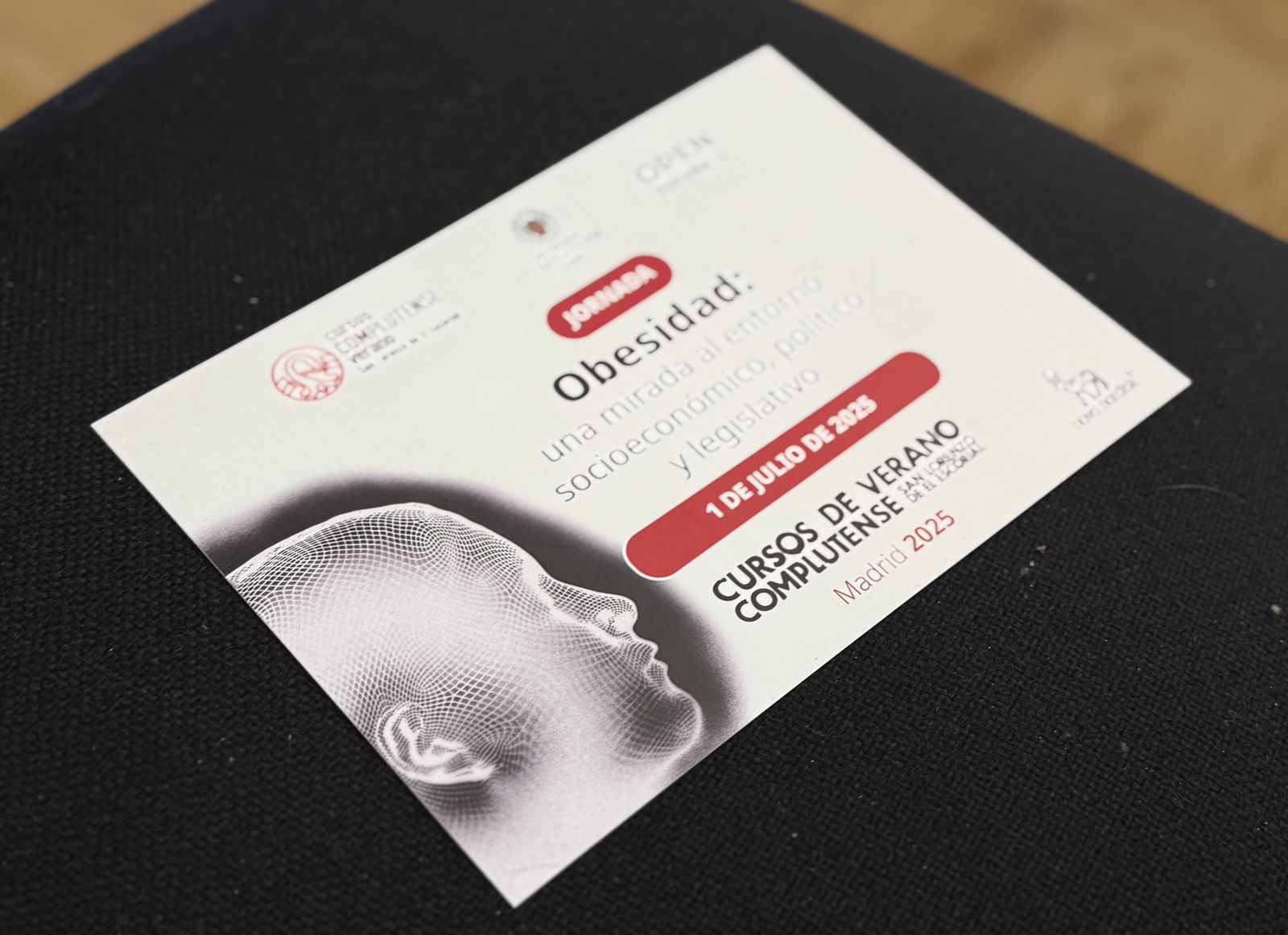La obesidad, considerada por la OMS como la pandemia del siglo XXI, es mucho más que un problema de salud individual: es un “problema estructural” con un impacto devastador en la economía y un fiel reflejo de la desigualdad social. Esta fue la principal conclusión de la mesa redonda "Abordaje desde el entorno socioeconómico al político", celebrada en el marco del curso Obesidad: una mirada al entorno socio - económico, político y legislativo, dirigido por Felipe Casanueva, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela y coordinador de OPEN España.
Expertos en economía, derecho, urbanismo y salud pública coincidieron en que las estrategias actuales son insuficientes, y urgieron a una respuesta política integral para atajar una crisis que ya le cuesta a España el 2 % de su PIB. Además, los ponentes advirtieron que los costes indirectos, como la pérdida de productividad, duplican el gasto sanitario y que las nuevas terapias pueden abrir más la brecha social si no hay una respuesta lítica integral.
El alarmante coste económico de una enfermedad subestimada
El catedrático de Economía Aplicada de la UCM, Manuel García Goñi, puso sobre la mesa las cifras que revelan la magnitud del problema. Explicó que el gasto sanitario directo asociado a las enfermedades derivadas de la obesidad alcanzó en España los 2.000 millones de euros en 2019, con una proyección de 3.000 millones para 2030. Sin embargo, advirtió García Goñi que esta cifra es solo la punta del iceberg: "los costes directos se estima que son solo alrededor de un tercio del coste total de la enfermedad", dijo.
Del mismo modo, el experto indicó que “los otros dos tercios corresponden a los costes indirectos, que no asume el sistema nacional de salud pero que impactan directamente en la economía”. Según el catedrático, estos incluyen los cuidados informales que necesitan los pacientes y, sobre todo, la pérdida de productividad laboral causada por el presentismo -menor rendimiento en el trabajo-, el absentismo por bajas laborales y las muertes prematuras, que a nivel global se estiman en 5 millones al año. La suma total, concluyó el economista, equivale a que España destina cerca del 2% de su PIB anual a paliar los efectos de la obesidad, una cifra que podría alcanzar el 2,4% en los próximos años.
Una "brecha social" que la medicina sola no puede cerrar
El moderador de la mesa, Andreu Palou, catedrático de Bioquímica de la Universidad de las Islas Baleares, subrayó que este problema no se distribuye por igual en la sociedad, sino que la obesidad es un claro marcador de desigualdad. "El entorno socioeconómico determina diferencias", afirmó, señalando que la incidencia de la obesidad infantil es un 50 % mayor en las poblaciones con bajos ingresos. Palou insistió en que la respuesta política y legislativa ha sido "demasiado lenta o muy escasa", lo que provoca que "las brechas que se han abierto entre distintas partes de la población cada vez sean mayores". Factores como el nivel educativo, la inestabilidad laboral o vivir en "entornos urbanos obesogénicos" son determinantes.
Mirando al futuro, los expertos advirtieron sobre los nuevos desafíos que plantean las innovadoras y eficaces herramientas farmacológicas contra la obesidad. Si bien pueden suponer un gran avance, también conllevan riesgos. Palou alertó sobre las "dificultades de acceso" a estas nuevas terapias, la posibilidad de que se usen por "presión estética" en lugar de por salud y el peligro de que, ante la existencia de un tratamiento, "disminuya la inversión en prevención". El consenso de la mesa fue claro: sin un abordaje integral que combine legislación, urbanismo, educación y un sistema público capaz de absorber los costes y garantizar un acceso equitativo, los nuevos avances médicos podrían, paradójicamente, agrandar aún más la brecha de la desigualdad.